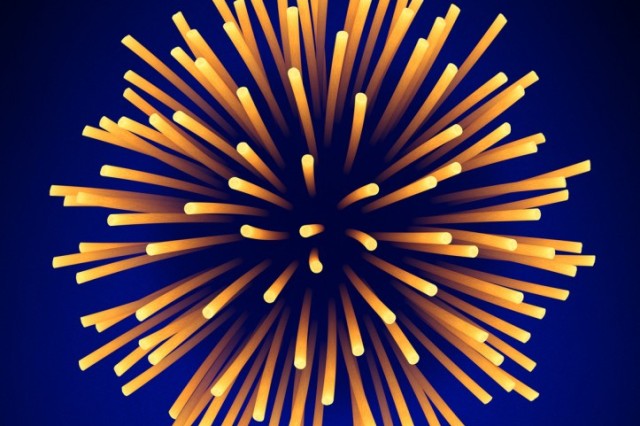
A todos los solteros separados solitarios, ante un humeante plato de spaghettis…

Por Rolando Gabrielli
Desde hace algunos días, me da vuelta en la memoria un spaghetti solitario al óleo en un plato blanco hondo, que es en sí mismo un viaje profundo a la soledad, a la nada en una cuerda que, más que salvación, implica final, sálvese quien pueda. Me recupero de ese dolor de la infancia en la mesa paterna y veo unos spaghettis al pesto verdes de albahaca, cálidos, humeantes, que como una manada de delgados tallos verdes ingresarán jubilosamente a mi plato, donde hundiré mis ojos y olfato hasta perderme en su aroma e ignorar por segundos la severidad paterna del rito del almuerzo.
Cada domingo esta puesta en escena repetida con las manos limpias, pulcras sobre la mesa, y la sonrisa batiente de mi hermano, el favorito paterno, alzaba mis ojos hacia el cuadro del diario La Nación, fechado el 28 de marzo de 1931 y hoy desaparecido, para refrescar mis apabullados sentidos en esas tunas tan reales como lo deliciosa que es esa fruta. El almuerzo era una aventura, en medio de la ceremonia oficial de un padre que superaba con creces al de Kafka, porque la autoridad se cortaba con un filoso cuchillo como si la dictadura estuviera tácitamente escrita en el mantel dominical.
El contagio de las miradas cómplices de memorias veloces de los hermanos amenazaba con ese pequeño alud de emociones que presagiaban la tempestad y el castigo, hasta el extremo de los tallarines, spaghettis, cimbrarse en la boca incapaz de retenerlos todos y tragarlos a un mismo tiempo. El desenlace era inevitable y partía a la cocina cabizbajo con el plato semidesnudo y en aquel entonces desconocía la soledad que podría dimensionar en algún momento de la vida un plato de spaghettis. Ignoraba además que el gran aventurero y mercader veneciano Marco Polo había importado desde China este casi metafísico hilo de agua y harina capaz de enredarnos en su silencio.
Eran los domingos en Coronel Godoy 086, este es otro relato, un asunto diferente, pero vinculante a la memoria y a lo que viene con el correr de los años, que también forman parte del calendario personal. El spaghetti en sí era una fiesta, mi madre los hacía como una diosa recién bajada del Olimpo, el ajo, el aceite de oliva, la albahaca fresca y seca, con los instrumentos de molienda y picar con sus filosas hojas. Todo lo demás se convertía en un imprudente silencio que nos hacía poco a poco estallar en risitas hacia un gran final ya explicable y explicado.
He leído en estos días varios de los cuentos del libro de Haruki Murakami, Sauce ciego, mujer dormida, que es una muestra de 24 cuentos que reúnen todos los ingredientes para divertirse leyendo, pasarlo bien, esencia de un buen libro.
Me he detenido para estas notas en un relato breve de seis páginas y media intitulado: “El año de los spaghettis”. Me trae recuerdos de los inicios de la década del setenta, porque el año de los spaghettis para Murakami es el 71, y de muchas de las jornadas en que viví en pensiones en Santiago de Chile y también cuando enfrenté, y lo hago aún, los abismos de la cocina.
Este personaje de Murakami sostiene desde un inicio, con convicción, que hacía spaghettis para vivir y vivía para hacer spaghettis. ¿La absoluta cuadratura del círculo para ser feliz? No esconde su obsesión, más bien la adorna de su entrega, con la adquisición de los sagrados instrumentos para cocinarlos y los aderezos de salsas, como si un probado gourmet le iluminara el camino. Nuestro personaje hizo acopio de su fe en el producto que le iba a acompañar, recogió las especies, el tomate, se instruyó con libros de recetas y comprobó que su apartamento de un solo ambiente flotaba en esa atmósfera de olores únicos que impregnan hasta los calcetines. Era el año de los spaghettis y se afianzaba en una metodología no pensada y que le satisfacía, comérselos solo.
Los días no variaban en el menú culinario y el hombre frente al plato de spaghettis vivía la existencia metafísica de sus días sólo con spaghettis. El solo perfume de los benditos spaghettis le traía la descabellada sensación de que alguien iba a golpear la puerta, e inclusive artistas como William Holden con su pareja, pero nada ocurría. Todas las estaciones estaban destinadas a la preparación de spaghettis con cierto despecho vengativo en soledad. Amasaba, dice Murakami de su personaje, las sombras del tiempo ya vivido. Temía que los spaghettis, sujetos verdaderamente desconfiables, se escaparan de la olla y desaparecieran en la oscuridad de la noche, con la intensidad mágica que la jungla tropical engulle sin hacer ruido, “dentro de su tiempo eterno, sin hacer ruido una mariposa de colores”.
El hombre spaghetti enumera siete clases distintas y hay muchas más. Pone especial acento en los desgraciados spaghettis que terminan en un refrigerador, nevera que llaman. Solos, y yo diría miserablemente abandonados, y ellos, distraídos para seguir en competencia. Los spaghettis, según el autor, vienen del vapor de agua y descienden como un río y desaparecen.
El teléfono, de tanto sonar, trae una comunicación. Era la antigua novia de un amigo del personaje y algún enredo tuvo en esa relación. Deseaba evadir cualquier compromiso y ella le solicitaba su dirección, indagaba por el otro. Ensimismado no emitía respuesta alguna, ante la desesperación de la joven. No era un diálogo esperado, ni sentido, y tampoco quería comprometerse en un tema que deseaba soslayar. La mujer de personalidad indefinida no cabía en su agenda. Es que ahora tengo los spaghettis al fuego, le dijo. Era una mentira dentro de lo posible y que podría ayudarle. Ella insistía en su petición y él iniciaba un proceso imaginario de cocinar sus spaghettis, una ceremonia en la memoria. Todo era imaginario, mientras ella preguntaba: ¿entonces qué? Ya no puedo hablar contigo, le contestaba, se me podrían pegar los spaghettis. Todos sabemos de ese drama, ¿cuántas veces se nos han pegado los spaghettis por olvido, por desconocer las reglas del tiempo, ignorar su fragilidad, por simple estupidez? Ella callaba cada vez que le hablaba de este proceso y disminuía la voz en el auricular. Los spaghettis como una cortina de humo, un muro imaginario, pero muro, digo. Es que interpretar este tema filosófico, de comunicación, requiere de algún talento y no siempre es posible encontrarlo.
No sé con quién es mi compromiso, el autor, el personaje, el lector o los spaghettis. Intento seguir una línea hasta donde sea posible, delgada como un spaghetti. ¿Podrías llamarme más tarde?, pregunta él. Ella responde con una pregunta, ¿porque tienes los spaghettis al fuego? Sí, responde. ¿Los preparas para alguien o los comerás solo? Para comérmelos solo, respondió el personaje. Ella insistió en que estaba en apuros, le había prestado un dinero a su ex. Pero tienes los spaghettis al fuego, insistió. Sí, vino de vuelta la respuesta. Adiós. Y recuerdos a tus spaghettis. Espero estén buenos.
Esto no termina aquí, no es suficiente un adiós, los personajes de los relatos tienen sus reflexiones, a veces culpas, les queda dando vuelta el tema como la cola de un cometa a punto de aparecer cuando menos se piensa.
El hombre spaghetti hace un alto y le parece triste pensar en un puñado, según su descripción, de spaghettis que nunca se van a cocinar. Se arrepiente de no haber dado una respuesta correcta, apropiada, y recuerda que el tipo no tiene nada de extraordinario. Lo describe como alguien que se cree artista y es artificial. El hombre confiesa que sigue pensando en ella cuando come spaghettis. Y mientras cavila, se responde, justifica, en aquella época no quería hablar con nadie, por eso, cada día, cocina sus spaghettis.
Al final de esta historia nos damos cuenta por Murakami, de que los más inocentes y desinteresados, en este tema de los spaghettis, son los italianos, que en el año 1971 d.C. ignoraban que exportaban soledad.


